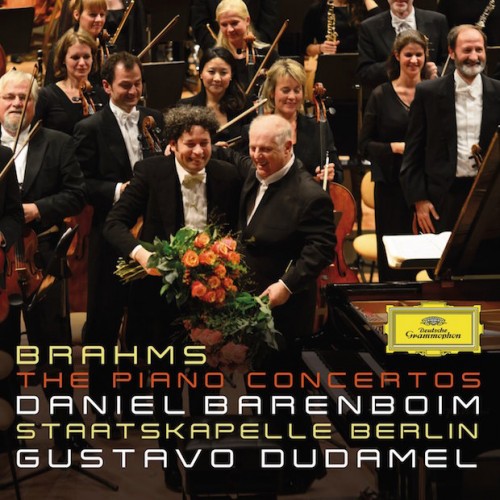Jonas Kaufmann es el Plácido Domingo de nuestros días. Le pese a quien le pese. Por ello es lógico -y plenamente justificable- que esté en las mejores producciones y grabaciones de todo el mundo, como en su tiempo lo estuvo el tenor madrileño. Y como prueban estas tres recientes publicaciones, que corresponden a montajes en los que, en su momento, habría estado el artista español. El repertorio de ambos es bastante similar, más inclinado por sus orígenes hacia la ópera alemana el del divo actual, con especial predilección por los héroes wagnerianos (que el español ha cultivado con cautela, y en un estadio bastante avanzado de su carrera), mientras que su antecesor encarnó con sumo gusto los de la ópera francesa (Samson, Rodrigue en Le Cid, Vasco de Gama en L’Africaine o incluso Enée en Les Troyens, que el alemán ib a a incorporar en Londres pero que finalmente, con mucha inteligencia, canceló).
En los tres papeles (el infante Don Carlo, el caballero Des Grieux y el bandido Dick Johnson), Kaufmann hace gala de su reconocida pasión, afrontando los personajes con una vehemencia que podríamos considerar casi “latina”, sabiendo dar auténtica vida a cada uno de ellos. A esto hay que añadir una prestancia física digna de un galán cinematográfico, algo muy a tener en cuenta en los tiempos actuales, tan preocupados por la imagen.
El Don Carlo del Festival de Salzburgo de 2014 se ha convertido ya en una referencia. No solamente por emplear la versión en cinco actos y la inclusión de algunas partes habitualmente suprimidas, como el coro y el dúo de las máscaras antes de la escena del jardín, o el ya más difundido lamento de Felipe II tras la muerte de Posa (y que incluye el tema del “Lacrimosa” de la Misa de Réquiem), sino por su excelente nivel musical, digno de las mejores noches del prestigioso certamen. La labor de Antonio Pappano al frente de la Filarmónica de Viena (y de un superlativo Coro de la Staatsoper) es colosal, revelándose como un verdiano hasta la médula y un extraordinario dominador tanto de las grandes masas como de los momentos de un intimismo casi de cámara, sabiendo además guiar admirablemente a las voces. El reparto, además, es excelente (incluso en la presencia de “viejas glorias” como Thomas Hampson y Matti Salminen, o Robert Lloyd como el espíritu de Carlos V). La soprano greco-germana Anja Harteros es una Elisabetta de exquisita línea, de acentos dolientes y recogidos. La mezzo rusa Ekaterina Semenchuk tiene todo el temperamento volcánico para Eboli y el barítono norteamericano se va creciendo como Posa hasta culminar en una emocionante muerte. El bajo finlandés aún consigue aterrorizar con algunas notas e imponerse como el monarca hispano, y su homólogo Eric Halfvarson no le va a la zaga como Gran Inquisidor. La puesta en escena de Peter Stein no es demasiado imaginativa, pero resulta eficaz y revela la buena mano teatral del director alemán.
En cuanto al Don Carlo de Jonas Kaufmann, hay que decir que encaja de manera ideal con la visión del infante de España romántico y soñador transmitida por Friedrich Schiller (que es, en definitiva, en la que se basa Verdi para su ópera, por mucho que se empeñe Albert Boadella en restituir la realidad histórica y presentarnos a un ser deforme y neurótico, dominado por los “tics” y los espasmos nerviosos, más parecido a Rigoletto). Es una opción tal vez arbitraria, pero mucho más creíble dramática y musicalmente, pues si no ¿cómo va a enamorarse de él toda la corte, tanto los hombres como las mujeres?
En La Fanciulla del West de la Staatsoper, Marco Arturo Marelli ha planteado un trepidante ‘western’ situado en nuestros días, lo cual es totalmente creíble, y le permite numerosas asociaciones con la cultura estadounidense actual. Así, la cabaña de Minnie parece haber sido sacada de alguna película de los hermanos Coen como Fargo, y los mineros son trabajadores de la América profunda. Hay un excelente movimiento de actores, especialmente en el jugoso primer acto, con esos tipos rudos tan bien definidos. Jonas Kaufmann está magnífico como el bandido de buen corazón, Dick Johnson (alias “Ramerrez”), que logrará conquistar finalmente a la intrépida mujer del título gracias a esa mezcla de dureza y ternura, aprovechando, además, todos los momentos de efusión lírica. La Minnie de Nina Stemme nos presenta a una mujer dura, que ha sabido desenvolverse en un ambiente hostil y que ya no es ninguna niña (está obviamente inspirada en la Vienna de Joan Crawford en la película de Nicholas Ray Johnny Guitar), pero que cuando descubre el amor está dispuesta a todo para conservarlo, como hacer trampas en el juego o enfrentarse a todos para salvarlo cuando están a punto de ahorcarlo. En lo vocal, además, la soprano sueca domina sin problemas la nada fácil escritura del papel, con agudos poderosos, afilados como cuchillos. El barítono polaco Tomasz Konieczny es un sheriff Jack Rance muy convincente en lo teatral pero algo menos en su canto, pues su voz resulta demasiado clara y el artista no es muy refinado. Magníficos todos los pequeños personajes, donde se aprecia la categoría del coliseo vienés y su cuidado hasta en el menor detalle de la compañía. En cuanto a la dirección musical de Franz Welser-Möst, es una auténtica ‘gozada’ apreciar toda la riqueza instrumental en un conjunto de estas características (que no olvidemos que es la Filarmónica de Viena ‘camuflada’ por motivos contactuales), pudiendo apreciar toda la sabiduría de la madurez del maestro de Lucca y convirtiendo a la orquesta en otra de las protagonistas absolutas de la obra.
En la Manon Lescaut del Covent Garden, por el contrario, Antonio Pappano explota todo el entusiasmo juvenil de un compositor ansioso por hacerse oír (como el Verdi de sus primeros títulos), desbordante de ideas melódicas a cual más arrebatadora. Aquí estamos en una especie de andamio giratorio diseñado por Paul Brown también contemporáneo (¿la ascensión y caída de la cortesana?), con una animadísima dirección de personajes, que sirve de marco a los encuentros, realmente turbadores, de los dos amantes. El final transcurre en una autopista, lo cual puede expresar el terrible final de la heroína. La lituana Kristine Opolais ofrece todas sus armas de seducción, que son muchas (desde el turbador físico hasta unos opulentos medios canoros). Es impresionante su transformación, desde una especie de chica “pin-up” hasta la trágica del final, culminando en un desgarrado y lacerante “Sola, perduta, abbandonata”, ante el arrebatado Des Grieux del tenor muniqués. El encuentro de ambos en el segundo acto es de altísimo voltaje, arrastrados por esa tórrida pasión que irá ‘in crescendo’ a partir de entonces y es más fuerte que la vida misma, y que alcanzará su punto más álgido en la escena del embarque de las prostitutas en El Havre, donde Jonas Kaufmann -que, por cierto, parece haber nacido para encarnar a estos personajes puccinianos- llega a su punto máximo de exaltación).
Christopher Maltman explota sus excelentes dotes histriónicas como el vividor hermano de Manon, Lescaut; Maurizio Muraro es un sabroso Geronte, el viejo protector de la muchacha, y Benjamin Hulett luce su bonito timbre de tenor lírico como Edmondo, el amigo estudiante de Des Grieux. La guapa mezzo rusa Nadezhda Karyazina canta el bello madrigal del II acto (que el director de escena Jonathan Kent no pierde la ocasión de convertir en una escena erótica). Sirvan ellos cuatro como representantes del excelente elenco que rodea a la pareja, así como los espléndidos coro y orquesta del coliseo londinense.
Rafael Banús Irusta